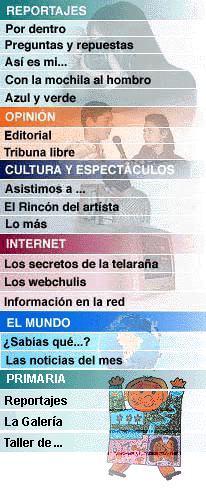![]()
 |
Trabajos:
Relatos
Resemblance
Un mundo llamado libertad
Sara y la gran lechuza blanca
Inquietudes (Más cerca que
el cielo)
Poemas
La Primavera
La Oreja
![]()
Resemblance
Por Clara Lamadrid Fernández, alumna de 1º
de la ESO del IES José Hierro de San Vicente de la Barquera.
Las aventuras de un niño aficionado a la lectura que se alía con palabras huídas de un libro al ser maltratadas por la más larga, que además, les hablaba en francés. La odisea de Héctor le ha proporcionado a su autora el segundo premio del Concurso de Narrativa del centro.
Érase una vez un día de verano, un niño llamado Héctor estaba en su habitación después de un largo día de playa. Estaba descansando encima de la cama leyendo un libro de aventuras. Después de estar dos horas leyendo se dio cuenta de que había páginas que no tenían sentido porque les faltaban palabras. Empezó a pensar dónde podían estar, pero no se le ocurría nada. Entonces dejó de leer y se fue a merendar.
Después de la merienda salió del pueblo con sus amigos,
pero tenía que volver pronto porque si no limpiaba su habitación
antes de dormir sus padres le castigaban.
Mientras limpiaba su escritorio oyó una voz que le dijo: "¿Qué
haces?". Ël empezó a mirar por todas partes, pero no
veía nada. Miró para arriba y vio que en el techo ponía
en letras "ES". Él no sabía de dónde
había salido eso porque él no lo había puesto, entonces
oyó decir a esa palabra: "He salido de tu libro de aventuras
con otras muchas palabras".
Héctor estaba sorprendido y se asustó mucho. Cuando recobró el aliento estuvo hablando con todas las palabras que se habían escapado y ellas le contaron que se habían ido porque la palabra más larga del libro las maltrataba y les hablaba en francés. Entonces Héctor les dijo que les ayudaría a acabar con esa palabra. Hicieron de todo: la pisaron, la insultaron ... pero nada, hasta que un día se les ocurrió que podían meter a Héctor en el libro para que la cogiera y la pusiera en un libro de su lengua. El único problema que había es que para entrar en el libro había que pasar una serie de requisitos.
El primero era ser una persona o palabra cuyo nombre tuviera más de cuatro letras. El segundo era ser menor de edad. El tercero era tener una estatura mayor de un metro sesenta centímetros. El cuarto era ser un buen estudiante y el quinto, y último, era que fuese un gran lector.
Héctor cumplía todos los requisitos, excepto el tercero porque él no era más alto de uno sesenta, pero "ES" le dijo que cuando le fueran a revisar se pusiera unas plataformas. Héctor no iba muy convencido porque lo podían notar y nunca más podría entrar en un libro, pero se arriesgó y entró. Cuando las demás palabras le vieron entrar se alegraron mucho y le aplaudieron.
Héctor fue adonde la palabra más larga que era Resemblance y estuvo hablando con ella . La hizo sentirse tan culpable que decidió no hacer nunca más cosas malas y pedirles perdón a todas las demás. Desde ahora todas son muy amigas y ninguna es más importante que las otras. Todas las palabras querían tanto a Héctor que cada fin de semana, si no tiene deberes, las va a visitar. La palabra Resemblance, que significa parecido en español, se fue a su libro en francés.
Cuando Resemblance llegó a su libro en francés titulado Incroyable las demás palabras no se alegraron nada al verla de nuevo ya que su huída había provocado una invasión de termitas por el hueco que había dejado en su libro y estaban empezando a comerse las demás palabras; además se habían alegrado mucho de su partida porque era muy agresiva y antipática con las demás. Resemblance se empezó a preocupar mucho por la desaparición de algunas de sus amigas a causa de las termitas.
Con mucha pena decidió recomponer el libro, ya que ella había provocado el desastre, con ayuda de las palabras del libro español donde las acogieron durante la reparación. Resemblance se puso muy contenta y agradeció su colaboración. Las palabras francesas se pusieron muy contentas al oír la noticia y decidieron buscar palabras amigas de otros libros escritos en otros idiomas para hacer todas juntas un libro en esperanto.
![]()
Un mundo llamado libertad
Por Patricia Escalera, alumna de ESO del IES AG. Linares
El relato de Patricia obtuvo el primer premio, en la categoría de Secundaria, en el Concurso de Relatos celebrado en el instituto AG Linares con motivo de la conmemoración del Día del Libro
Amais se tumbó en la hierba. Falinquer estaba a su lado, leyendo
un libro. Amais miró el cielo; veía cómo las nubes
se desplazaban suaves, con un movimiento ritmico, sin risa.
¿A dónde irán?- pensó Amais.
¿A dónde irán las nubes?- murmuró.
Falinquer la miró, dejó el libro sobre la hierba. Ya sé
donde van; escucha, ¿Queréis saber vosotros que me escucháis,
a dónde van las nubes?
Hay un país, no muy lejos de aquí, donde el cielo y el mar
todas las noches se juntan para hacer el amor, mientras el viento canta
a coro con las olas para dormir al sol; un país que sólo los
hombres de gran corazón habitan en él. Es una tierra que no
tiene muchos habitantes. Los que allí habitan nunca tienen prisa,
siempre van despacio, no conocen el ir deprisa; no conocen el ir deprisa
a ninguna parte, al contrario, van disfrutando de todo lo que encuentran
a su paso.
Allí jamás se escucha que han matado a un hombre por la espalda o que ha explotado un coche bomba; no existe grupos terroristas, capaces de enjuiciar a un hombre y de decidir si debe morir; no hay hombres que escriban la palabra libertad con sangre y la firmen con cobardía En esa tierra las personas son libres de elegir su ideología y su religión.
En un lugar donde no hay sustancias que matan, no saben lo que es la droga, la gente disfruta de la vida y de la gran cantidad de diversión que les ofrece, sin necesidad de ayudas químicas que hacen que quien inicie ese camino comience la carrera social hacia la nada.
No existen los emigrantes o extranjeros, pues quien llega allí tiene una oportunidad de trabajar, de no pasar hambre; nunca preguntan a nadie de dónde es, a dónde va. Solamente le reciben sin mirar su color de piel, ni el idioma en el que se habla en su país. Nadie es diferente; al contrario, todos se ayudan para que todos, todos, puedan llevar una vida digna, derecho fundamental de todo hombre.
No hay maltrato, no hay odio, viven en paz, se visten de amistad, no tienen constitución, ni crean leyes que luego no se van a llevar a cabo. Allí los hombres son libres, totalmente libres .
-Falinquer, ¿Pero que estas diciendo? Eso no existe
-Sí Amais, existe. Yo lo he visto. Verás, allí la
gente disfruta de lo que la vida les va dando
Escucha ...
Cuando la noche empieza a pintar el cielo de color azul oscuro, para
que las estrellas puedan despertar y lucir los mejores vestidos ante los
luceros, andando la luna coqueta con todos sus enamorados, estas gentes
lo ven, lo sienten y lo admiran disfrutando de esa gran obra que la vida
les da sin cobrarles nada a cambio.
Amais, esa gente vive, existe y nosotros nos hemos cruzado con ellos en
la calle, en el Super, en el autobús e inclusive es fácil
reconocerlos. Porque cuando sonríen lo hacen con los ojos, con el
corazón; cuando acarician, no miran a quién solo acarician.
SI, Amais, ellos viven en un país donde el cielo y el mar hacen el amor, donde la montaña y el sol juegan, donde las estrellas viven con los luceros, ese país existe .
-¿Cómo se llama ese país Falinquer ?
-Se llama libertad, se llama libertad Amais .
Falinquer cogió de nuevo el libro y leyó. Las cubiertas volaban
y era difícil lograr un buen ensayo con aquel viento.
-Sabéis, quizá el viento..........
Y tú que me has escuchado ¿Conoces el país de la LIBERTAD?
![]()
Sara y la gran lechuza blanca
Por Arantza Barrio, alumna de Bachillerato del IES
AG Linares
La historia que mostramos a continuación obtuvo el primer premio en el Concurso de Relatos, en la categoría de Bachillerato, convocado por el IES Augusto G. Linares coincidiendo con la celebración del Día del Libro
Era una noche de verano y la fragancia de las azucenas se colaba por las rendijas de las persianas. Sara abrió una pequeña puerta al fondo de la habitación y salió al balcón; el cielo estaba despejado y se podía ver brillar las estrellas. Se sentó en el alféizar y dejó el vaso de jerez, en el que nadaban dos cubitos de hielo. Estaba pensando en su madre: pequeña, enjuta, con su fina chaqueta de lino y su pelo prematuramente canoso recogido cuidadosamente en un moño. Y con ella sus "sutiles" comentarios: "el alcohol es fatal para el cutis, querida", acompañados de una mordaz mirada cuyo significado era mucho menos cortés: "¿Es que quieres acabar como tu tío Alfredo?", que ni siquiera se enteró de que su mujer estaba embarazada hasta los cinco meses de gestación porque se pasaba todos los días en la tasca del pueblo con los amigotes; "¡Y el muy calzonazos creyó que era suyo... Figúrate, al nacer el niño, ¡pensó que habían apagado las luces de lo negro que era!" o "acuérdate de la prima de tu padre, la "Estrellá" la llamaban, con esos aires de grandeza, a dónde ha ido a parar".
Parece ser que a la prima le encantaban los martinis, decía que Marilyn Monroe los tomaba y que a ella nadie la decía nada. Según ella irradiaba estilo chic con su copa en la mano, como las actrices de Hollywood; pero su madre más bien creía que lo que irradiaba era un aliento de camello a tres manzanas a la redonda y no tenía reparo en propagarlo a los cuatro vientos.
Su madre siempre había sido una mujer con carácter; se había casado pronto con un apuesto soldado y habían tenido dos hijos: un niño que murió a los tres meses por un catarro (el moquillo, o alguna enfermedad semejante) y cuatro años más tarde a Sara. Su madre nunca había olvidado la muerte de su primogénito y desde entonces no había vuelto a ser la misma.
A su padre después de dieciocho años en la armada le habían dicho: "Señor, le agradecemos mucho el servicio que ha prestado al Rey y a España, pero ya no necesitamos de usted. Ahora tendrá tiempo para tomarse esas merecidas vacaciones". Es decir, que le habían liquidado, o como nosotros decíamos, le habían dado el finiquito. Había pasado de ser el general del que dependía un batallón de las fuerzas armadas a hombre al mando de una casa con un perdiguero pulgoso, una mujer consumida por los recuerdos de su único hijo y una hija en la que volcar sus pocas esperanzas de prosperidad. Él pensaba que eso era muy poco para sus aspiraciones, así que se pasaba todo el día en la tasca del pueblo bebiendo tintos y contando batallitas.
Tampoco recordaba mucho más de ellos porque la habían dejado cuando sólo tenía diez años. Su madre había muerto pocos minutos después de haber sido atacada por uno de los machos del ganado bovino y su padre había fallecido al poco tiempo de una enfermedad cardiaca. Al quedarse huérfana se había ido a vivir con su única abuela y ahora, doce años después, había regresado a la vieja casa de sus padres.
Estaba absorta en sus pensamientos cuando, al bajar la mirada hacia los arbustos de la finca de los Jiménez, notó que se movían de forma sospechosa. Pensó que podía ser algún animal nocturno o un gato cazando ratones para la cena. Pero rechazó esa opción cuando de pronto, asomó de ellos un sombrero de copa, al que siguió una afilada nariz y al fin, él resto del cuerpo. Se agachó para que no la vieran y atisbó tras los barrotes. A pesar de la oscuridad de la noche Sara le reconoció gracias a la amarillenta luz que emitía un viejo farol de la puerta del jardín: se trataba del señor Von Wittgenstein. Aunque ella llevaba poco tiempo en el pueblo su vecina le había puesto al corriente de todo. Era un científico retirado, astrónomo según le habían dicho, que había venido de Alemania para instalarse en este pequeño pueblo de Murcia justo cuando empezó el verano, hacía dos semanas.
Era una persona alta y flacucha que parecía haber salido de ultratumba porque estaba blanquísimo. Vestía siempre de negro y llevaba un sombrero de copa que cubría su oscura melena y unas diminutas gafas que se le deslizaban por su puntiaguda nariz. Cuando Sara se estaba preguntando qué haría a esas horas de la noche husmeando en propiedades ajenas y el señor Von Wittgenstein se sacudía las hojas que habían quedado prendidas de su chaqueta, se comenzó a oír un extraño ruido. Era como el susurrar del viento en las tardes de otoño y a la vez tan ligero corno el vuelo de una mariposa. Una lechuza blanca como la nieve apareció entre las sombras, de repente, con su majestuoso vuelo. Sus alas, que rasgaban el silencio de la noche, sobrecogieron a Sara. El ruido se apagó mientras la lechuza se posaba suavemente en el hombro izquierdo del hombre.
Von Wittgenstein desapareció en la oscuridad de la noche por el pequeño camino que conducía a su casa. En esos momentos el viejo reloj de péndulo daba las dos de la mañana. Sara salió de su escondite, cogió el vaso de jerez y después de limpiarlo lo dejó en su lugar. Se acostó en la cama y se durmió profundamente. Comenzó a soñar con el vuelo sublime de una gran lechuza blanca, que en el pico llevaba una llave de plata, y en su ojos bailaban dos llamas que alumbraban la penumbra en la que volaba.
A la mañana siguiente se levantó temprano y salió a correr para aclarar sus pensamientos. Le dolía un poco la cabeza y todavía tenía la sensación de estar dormida pero, aún así, recordaba la noche anterior y el extraño sueño que habla tenido. Pasó por la pequeña escuela y por la casa del alcalde, un hombre muy fanfarrón con una prole de siete hijos que alimentar. También rodeó la Iglesia donde el cura estaba soltando un sermón sobre la ira de Dios o algo parecido. A Sara no le convencían mucho esas largas charlas religiosas, prefería creer en sí misma y en lo que podía ver con sus propios ojos. Su abuela (con la que se había criado) era atea hasta la. médula; decía que había dos clases de personas de las que no te podías fiar: una eran los políticos, unas sanguijuelas mentirosas, y otra los católicos. Estos últimos eran los peores, según ella estaban todos locos, con sus milagros extravagantes, historias inverosímiles, curas vagos, sacerdotes cuentistas... "¡Pamplinas!", decía "no son más que bolas de sebo tragonas que chupan la sangre a la pobre gente crédula"... Y quizás tenía razón, de todas formas a Sara no le interesaba lo más mínimo descubrirlo.
Ella era una persona de constitución fuerte, con la cabeza bien amueblada a la que le gustaba tornar sus propias decisiones. Así que decidió que mientras realizaba aquella tarde las pruebas biológicas en el río del pueblo, investigaría al señor Wittgenstein Su casa se encontraba en un lugar cercano al río y como Sara había sido contratada por una empresa para realizar un ensayo sobre la fauna y flora de Murcia, la excusa era perfecta. Después de haber tomado un copioso almuerzo, se dirigió al río a las cuatro de la tarde.
Había otras dos casas en las proximidades y en una de ellas estaban reformando el tejado. El cielo era de color plomizo y estaba cubierto de nubes que amenazaban tormenta. Cuando Sara se disponía a recoger unas muestras de agua, se oyeron unos fuertes ruidos que procedían de las obras. Las cubiertas volaban y era díficil lograr un buen ensayo con aquel viento. Cesó el ruido pero no las maldiciones de los obreros que corrían para recoger los restos. Sara pensó que sería mejor aplazar su estudio porque estaba empezando a llover.
Recogió todo y se acercó al jardín de la casa victoriana que pertenecía al señor Von Wittgenstein. Era una edificio robusto y antiguo que parecía confortable a pesar de las obras de mejora que necesitaba. El jardín era amplio, la maleza lo cubría por completo y en él había un gran manzano. Sara lo atravesó, subió las escaleras del porche y llamó a la puerta. Estaba decidida a hablar con el astrónomo pero nadie contestaba.
Las persianas estaban todas bajadas y no se podía vislumbrar nada. Entonces Sara empezó a oler a quemado, algo debía estar ardiendo en el interior de la casa porque por las rendijas del conducto de ventilación salía humo. Intentó abrir la puerta pero estaba cerrada y ella no tenía la suficiente fuerza para echarla abajo. Miró alrededor en busca de alguna solución y allí estaba, sobre el marco de una de las ventanas, observándola con pasividad, la gran lechuza. En su pico sostenía una llave, como en su sueño. El ave la dejó caer y rodó por el suelo hasta los pies de Sara; luego levantó el vuelo. Abrió la puerta y una enorme humareda le golpeó en la cara. La atmósfera era irrespirable pero aún así entró en la casa tapándose la boca y nariz con un pañuelo. Se oían ruidos en el piso superior y Sara subió por las escaleras. Encontró al señor Wittgenstein en una habitación tendido en el suelo. Al parecer se le había caído un trofeo de plata en la cabeza y había perdido el conocimiento. Sara le despertó arrojándole agua de un florero que había sobre una pequeña mesa. Le escocían los ojos y su cabello cobrizo se le pegaba a la frente, pero consiguió abrir la pequeña ventana que daba al tejado. Ambos salieron cuando llegaban los bomberos avisados por un obrero.
Les bajaron con rapidez y afortunadamente todo acabó bien. En la ambulancia curaron al astrónomo que sólo tenía algunas heridas superficiales y que ya se había recuperado de la contusión. Sara no pudo aguantar la curiosidad y le preguntó sobre la noche anterior. Su contestación fue muy sencilla y lógica: se le habían caído unos papeles y el viento los había llevado hasta la finca. Sólo había entrado a recogerlos. Ahora Sara recordó que en efecto llevaba algo en la mano la noche anterior. Entonces se acordó de la lechuza y le dijo al Señor V. Wittgenstein que se había ido volando y que sería mejor que la buscara. Pero el hombre la miró extrañado, y dijo:
-Yo no tengo ninguna lechuza, no me gustan los animales -carraspeó ligeramente y añadió-, le estoy muy agradecido por lo que ha hecho señorita y espero poder recompensarla. Hablaremos más tarde, ahora tengo que arreglar todo esto. Y se dirigió hacia el coche de bomberos.
Ella estaba sorprendida, estaba segura de lo que había visto pero no tenía pruebas para demostrarlo y no había ni rastro del ave. Se dirigió a su casa, se dio un largo baño y se acostó temprano; los acontecimientos de aquella tarde habían sido demasiado para ella.
Sara se durmió enseguida con la suave brisa que movía las copas de los árboles y la dulce fragancia de las azucenas. Entre el cric-cric de algunos grillos se escuchó el gemido de una lechuza blanca, que posada en una gran rama de un cerezo en flor, vigilaba los sueños de la mujer que dormía plácidamente en la cálida noche murciana.
![]()
Inquietudes (Más cerca que el cielo)
Por Elia Sañudo Salces, alumna de 1º de
Bachillerato de Ciencias Sociales del IES Manuel Gutiérrez Aragón.
El relato creado por Elia obtuvo el premio Miguel de Cervantes, para alumnos de Bachillerato, en la séptima edición del Certamen literario anual de narración breve que convoca el centro de Viérnoles.
Ésta podría ser una historia sobre vacas como tantas que se han escrito, pero nuestra protagonista no es una vaca cualquiera. Por desgracia, hace unas semanas a una de sus compañeras de cuadra le diagnosticaron encefalopatía espongiforme, más conocida como "Mal de las vacas locas", lo que supuso un gran cambio en su vida. Su estabulación pasó del anonimato a ocupar todas las portadas y titulares de las noticias.
Ésta es la triste historia de Sultana, una vaca cántabra de origen y de residencia. Desde que Dios nos puso en el mundo tan simpáticas y rollizas, nosotras nos hemos dedicado a pastar en los verdes prados sin molestar a ningún otro ser viviente. Hubo un tiempo en que fuimos salvajes, pero cedimos ante el dominio del hombre, que nos convirtió en animales de granja. No imaginábamos cuál sería desde entonces nuestro destino y, casi sin darnos cuenta, pasamos a ser esclavas del hombre, quien nos explota al máximo para obtener nuestro más preciado bien: La leche.
Aunque ya ni siquiera tengamos libertad, jamás nos hemos quejado ni hemos incumplido nuestro trabajo. Nos limitamos a cambiar nuestros hábitos y a producir la mayor cantidad de leche posible. Con ésta alimentamos a nuestros hijos y también a los vuestros.
Al principio se respetaba nuestra dignidad y nuestros amos nos trataban con cariño. Vivíamos en pequeñas granjas junto con otros animales domésticos y allí pasábamos nuestras rutinarias vidas hasta que, desgraciadamente, éramos vendidas o sacrificadas. Al nacer recibíamos un nombre, único en la cuadra, y, resignadas, esperábamos nuestro destino con bastante dignidad. Hasta que crecíamos lo suficiente, permanecíamos con nuestras madres y todos los días pacíamos en los verdes pastos. Esto es al menos lo que se ha trasmitido de generación en generación, y nada tiene que ver con la actualidad.
Yo nací una mañana de mayo en una gran estabulación de un pueblo cercano a la ciudad más grande de la región. Desconozco quién fue mi madre, pues nada más nacer me separaron de ella para llevarme con el resto de las terneras, que estaban tan asustadas como yo. Esperé todo el día a que alguien trajera a mi madre a mi lado, pero al llegar la noche sentí que jamás podría estar junto a ella. Todo el mundo se preguntará por mi padre; yo también, pero sólo sé que era un toro muy famoso y tengo más de un millar de hermanos nacidos por inseminación artificial.
Éstos fueron mis pensamientos durante mi primera semana de vida, luego hice algunas amistades, y entre las compañeras nos pusimos nuestros propios nombres, ya que oficialmente sólo éramos unos números. Yo era el 2134 según pude ver en la chapa que colgaba de mi oreja. Me parece gracioso que me pusieran un número por nombre cuando ni siquiera sabía contar. Cuando tuve la oportunidad elegí uno: Sultana. Reconozco que no es muy original, pero es el único que se me ocurrió.
Los siguientes meses los pasé es un gran cercado; aún recuerdo lo felices que éramos. Todavía no llevábamos presillas ni teníamos asignado un redil. Simplemente comíamos, jugábamos, dormíamos. Los días que hacía calor, la portilla se abría y podíamos salir al prado a pacer. Incluso podíamos ver las estrellas por la noche. Bueno, todas esas cosas tontas que nos gusta hacer a los animales bobos y que para el hombre son sólo una pérdida de tiempo.
Mi siguiente residencia fue mucho de lo que podía imaginar. La gran estabulación, el lugar donde se pierde completamente la libertad; el lugar donde dejamos de ser animales para convertirnos en máquinas, en esclavas del cruel hombre. A partir de entonces no volví a disfrutar de los paseos al aire libre que daba en el cercado de las terneras. Me asignaron una posición en la zona norte y así comenzó mi vida adulta, que sólo consistía en comer pienso y dar leche. Alguna vez incluso salíamos a un extenso prado a comer hierba fresca, pero debido a la falta de costumbre infravaloraba su sabor. Ya estaba acostumbrada al pienso animal, no sólo de horrible sabor sino de terribles consecuencias. ¿Cómo se puede alimentar a animales herbívoros con pienso fabricado a base de desechos de otros animales? No es de extrañar que este abuso contra la madre naturaleza pronto habría de tener consecuencias terribles.
El tiempo pasa sin que uno se dé cuenta, y yo alcancé los tres años casi sin enterarme. No podría destacar ningún acontecimiento en ese periodo de tiempo, ya que todos los días eran exactamente iguales en la estabulación. Yo era una vaca lechera y mi misión era dar la mayor cantidad de leche posible y seguir las normas de mis patronos. Las vacas no podíamos tener hijos y yo lo sabía desde hace tiempo, pero pronto se desarrolló en mí el instinto maternal. La impotencia ante este hecho me causó una depresión e influyó en la calidad de mi leche, por lo que fui trasladada al pabellón sur.
Nada cambió en mi nueva residencia. Pero unos meses más tarde se corrió el rumor de que una de mis antiguas compañeras padecía una extraña enfermedad y todas las demás íbamos a ser examinadas. Vinieron muchos veterinarios y expertos, e incluso la prensa. Fueron detectados dos nuevos casos de esa enfermedad, que pronto supimos que se conocía como "Enfermedad de las vacas locas". La causa de esta enfermedad era el nocivo pienso que todas comíamos diariamente, así que la alarma se extendió en pocos días.
Las compañeras de la zona norte fueron sacrificadas por orden del Gobierno, llevando a la granja a la quiebra. Por aquellos días empecé a planear la forma de escaparme para evitar mi inminente destino. Tras barajar posibles opciones decidí huir en el momento en que limpian la estabulación y una de las puertas quedó completamente abierta. Saldría corriendo en dirección a un bosque cercano donde podría disfrutar, al menos, de unas horas de libertad antes de morir. La fecha estaba próxima y yo ansiosa, cuando comencé a sentir un terrible malestar. La cabeza me daba vueltas y me sentía muy débil. Me quedé profundamente dormida.
Desperté en un extenso y verde prado, rodeada de hermosas terneras, de novillas, de toros y vacas de todas las razas que conozco. No pude ver ningún hombre, ni ningún tipo de control ni cercado. Pero recordé que no era libre; yo no había escapado de la cuadra, así que no entendía cómo me encontraba en ese lugar. Tal vez estaba loca... loca, como ya lo habían estado mis compañeras. O tal vez había muerto y estaba en el cielo. Las vacas también vamos al cielo y allí somos completamente libres y felices. Aunque no me pareció que fuera el cielo porque era tan sencillo que no parecía divino, y Dios no aparecía por ninguna parte.
De pronto, noté que todos tomaban un sendero cercano y seguían a un pequeño perro que ladraba sin cesar. Tras de mí, apareció un anciano de rostro amigable con una vara de avellano en la mano. Cariñosamente me indicó que siguiera a las demás y así lo hice. Debía tratarse de Dios.
Llegamos a una pequeña cuadra y me asignaron un espacio cuyo suelo estaba cubierto de mullida paja. La primera noche que pasé allí hice muchas amistades y la tudanca de la derecha me explicó que no me encontraba en el cielo sino en una pequeña cuadra de la Vega del Pas. La empresa a la que yo pertenecía se había ido a la quiebra con "El Mal de las vacas locas", y tras someterme a duras pruebas y exámenes me consideraron sana y me vendieron a un anciano ganadero en la feria.
Así comenzó lo que se puede llamar vida digna para una vaca. Pastar, disfrutar y dar leche suficiente para tus dueños y tus crías. Gracias a la forma de tratarnos de nuestro amo, puedo afirmar con toda tranquilidad que somos animales y no máquinas. Jamás volví a saber de enfermedades, medicamentos o harinas animales hasta el fin de mis días.
Mientras, en el complicado y técnico mundo de los humanos los problemas de la ganadería estaban a la orden del día. Las noticias hablaban ya de decenas de casos del "Mal de las vacas locas" y las pérdidas económicas eran incalculables. Incluso los hombres sufrían las consecuencias de haber degradado a mi especie. Algunos se veían afectados por una enfermedad que ellos mismos habían creado y no sabían cómo curar. Desde luego, ése no era nuestro problema, aunque a muchos de nosotros nos costó la muerte.
Dicen que el hombre se distingue del resto de los animales porque es racional. Si ser racional significa degradar al resto de los seres vivos para conseguir sus caprichos, desde luego prefiero ser una simple y estúpida vaca con la conciencia muy tranquila.
![]()
La Primavera
Por Adán Roiz alumno de 4º de ESO del IES
José Hierro
La primavera ha venido
y nadie sabe cómo ha sido
algunos rebosan de júbilo
y otros toman anti-depresivos
los hombres se sienten atractivos
y aumenta el consumo de preservativos
llega el calor
y las prendas se quitan sin temor
esto parece divertido
o sino pregunta a algún pervertido
los románticos disfrutan con sus flores y gorriones
y los alérgicos están del polen hasta los c …
aumenta la tensión
y con tanta belleza
más de uno se vuelve m…
muchas mujeres el traje de baño se quieren probar
pero muchas aún tienen que adelgazar.
La primavera la sangre altera
y este año venden chicles de pera
y aunque alguna gente se altera
los empanaos ni se enteran
ya está llegando el verano
y con él los triscas de "Gran Hermano"
que cuando termine te parecerá una gilipollez
pero el próximo año te engancharás otra vez.
Se alegran más las mañanas
y las cotillas empiezan a calentar las ventanas
tú no te acuerdas de lo que hiciste
y ellas te han hecho el diario de la semana.
En fin, este es el peñazo de la primavera
que tendrás que aguantar la vida entera.
![]()
La Oreja
Por Adán Roiz alumno de 4º de ESO del IES
José Hierro
Hay Orejas grandes, pequeñas, blancas, rojas, negras… peludas, caídas, puntiagudas, Orejas humanas, Orejas animales, Orejas sucias …
Oreja es mucho más que esto, lo cual no he puesto porque me he propuesto hacerlo en cinco minutos. Ya voy cuatro, el último le dedicaré a dibujar una de las muchas orejas que existen:

![]()